CUMBRES Y LLANURAS
JOSEFA ROSALÍA LUQUE ALVAREZ
HILARIÓN de MONTE NEBO
LOS AMIGOS DE JESHUA
2a parte de Arpas Eternas
TOMO 1
56.- DETRAS DE LOS BASTIDORES
Al lector le interesa saber lo que ocurría en Jerusalén al mismo tiempo que los sucesos ya descritos y que a decir verdad, sólo eran de gran interés para los adeptos de la Congregación Cristiana. Los demás pobladores de la ciudad, ni aún remotamente estaban enterados de las alarmas del Sanhedrín por la brillante oratoria de Stéfanos, y sólo prestaban toda su atención a sus negocios respectivos.
Cuando el Pontífice Caifás fue depuesto por el Legado Imperial Lucio Vitelio, y sustituido por Jonathan, hijo de Hanán, dos nuevos personajes se unieron al viejo Hanán para cooperar con él en mantener rígidamente el orden establecido desde años atrás. Estos eran Juan de Bethlaban y su esposa Alejandra, padres de Caifás, que habiendo sufrido tan tremenda humillación, se retiró por completo de la vida pública, y fue a vivir en el antiguo solar de sus mayores, en Bethlaban región pintoresca perdida entre las montañas derivadas de Los grandes montes de Samaria.
Su mujer, hija de Hanán como hemos dicho, soberbia y audaz como su padre, le promovía grandes disturbios hasta hacerle imposible la vida. Culpaba a su marido de incapaz de mantener en alto el rango de la familia y se apresuró a casar a sus dos hijos muy ventajosamente en la familia de los Boetho, acaudalados personajes de la aristocracia judía. Realizado ésto, se volvió ella a Jerusalén, al lado de Hanán su padre con el que tenía grande afinidad.
El desdichado ex-pontífice Caifás, que tan enérgico estuvo para condenar al Mesías Ungido de Dios tres años hacía, comenzó a saborear la amarga expiación de su delito. Abandonado por su mujer, y despreciado por sus hijos, su carácter se hizo insoportable a la servidumbre compuesta de esclavos de diversas razas, a los que mandaba azotar bárbaramente por las faltas más insignificantes. Su corazón era como un nidal de escorpiones que parecía gozar de dar tormento a los demás, como si el dolor ajeno aliviase la tortura moral que él padecía.
En su loco furor, llegó hasta hacer crucificar dos esclavos jóvenes muy queridos de los compañeros, porque tocaban hábilmente el laúd y divertían a los demás. Esclavos, jornaleros y pastores de la granja se levantaron como un solo hombre, descolgaron de las cruces a los dos esclavos y prendieron fuego a la señorial mansión del ex-pontífice de Israel. Cuando él salió despavorido, huyendo de las llamas y del humo que le asfixiaba, el padre de los mancebos crucificados, le abrió el vientre de una cuchillada, y el infeliz cayó entre el fuego que lo invadía todo, y el maderamen que empezaba a caer con gran estrépito. — ¡Maldición! ¡Maldición perros infames!... —gritaba revolcándose entre su propia sangre y las rojizas lenguas de fuego que le cubrían por completo. Fue al primero que le alcanzó la Justicia Divina, de todos los que actuaron como asesinos del Hijo de Dios. La numerosa servidumbre huyó a los montes de Samaria llevándose Cuanto pudieron de la antigua casona que pronto quedó convertida en humeantes escombros.
Mientras sucedía tan grave desastre en las afueras de Bethlaban, en Jerusalén ocurrían escenas muy diferentes. El Legado Imperial Lucio Vitelio, tenía conferencias amistosas con el príncipe Hartat de Damasco y el Scheiff Ilderín, buscando acortar distancias con la poderosa Arabia de entonces, y tratar de establecer una alianza conveniente para ambas partes. Las legiones residentes en la Germania, en la Galia y en la Iberia, no podían distraer su atención en el Asia Central, y los últimos años de Tiberio César convertido en un maniático, y el advenimiento de su nieto Calígula, epiléptico y loco rematado, habían traído una desorientación y decaimiento grande en los brillantes Generales romanos y en las legiones mandadas por ellos. Los vecinos del norte, o sean los Parthos, estaban organizados y armados poderosamente y se temía una invasión a la Siria, que sólo contaba con las guarniciones de una Centuria en cada fortín de los que había establecidos en las ciudades más importantes.
No existiendo ya los causantes de las discordias, que eran Antipas y Herodías, la amistad no ofreció dificultades y quedaba asegurada la tranquilidad de Palestina y Siria en cuanto a sus vecinos del exterior. Pero dentro de sus límites, hervía la desconfianza y el odio promovido y alimentado por el Sanhedrín judío, y debido a la controversia religiosa, de lo cual se mostraba celoso. El Rabí Galileo, como ellos decían, les había despoblado los altares de víctimas para los sacrificios.
Ya no se veían en las grandes festividades religiosas, llegar a la plazoleta del Templo numerosas majadas de toros, becerros, y carneros, para ser sacrificados a Jehová sobre los altares vacíos. Y los campos de los ricos hacendados dirigentes de Israel, se recargaban de bestias que nadie compraba; y sus finanzas se resentían día por día.
Aquel Rabí Galileo, con la magia de su elocuencia, había enseñado al pueblo que a Jehová no le interesaban mayormente los sacrificios de bestias, sino la pureza del corazón y la santidad de la vida, basada en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismos. Y los grandes potentados de Israel se veían amenazados de un espantoso derrumbe.
Los sacerdotes Esenios se les había separado alegando diversas causas. Los hombres más eminentes y queridos del pueblo, se habían llamado a retiro y a silencio sin exponer causas ni motivos. Los fieles estaban cansados de las diatribas llenas de amenazas de los oradores del Sanhedrín, que por las buenas o las malas, querían hacer revivir el fervor israelita por inundar el Templo de ofrendas y de víctimas para aplacar la ira de Jehová...
La prédica del Rabí Galileo, había arrancando del pueblo el miedo y el pánico a la cólera de Jehová. La frase divina del Profeta: Dios es Amor, les había penetrado tan hondo en el corazón, que la cólera de Jehová les sonaba como un trueno lejano del cual nada tenían que temer. A través de los donativos de la Santa Alianza, los desposeídos y el pueblo en general, había aprendido a esperar de la Providencia y Bondad del Padre Celestial, lo que no alcanzaban a conseguir sus esfuerzos y sus fatigas. ¿Cómo pues no había de alarmarse el Sanhedrín judío, de que un nuevo paladín de esas teorías nuevas, se levantaba otra vez entre aquel pueblo, que empezaba a demostrarse insumiso y rebelde?
Es cosa por demás conocida, cómo luchan los hombres del oro y del poder, para mantener en alto sus privilegios, en todos los países y en todos los tiempos. Debían pues buscar el medio de hacer callar a los nuevos predicadores, que tenían para el pueblo una atracción irresistible. ¿De qué modo lo harían?
El Apóstol Santiago, Stéfanos y Felipe, atraían con el fuego de su palabra; Pedro, Andrés y Matías, curando enfermedades, tranquilizando a las almas angustiadas, y aliviando las miserias de los huérfanos y desamparados. Y ellos, los dirigentes legales del pueblo, los Doctores de Israel que se sabían de memoria y punto por punto la Ley y los Profetas ¿qué eran para ése pueblo enloquecido por la palabra de esos Rabís sin escuela, salidos de Galilea y del paganismo extranjero?
Por la violencia, no podían atacarles sin correr el riesgo de un motín popular, para contener el cual no contaban con la guarnición de la Torre Antonia ni de la Ciudadela, que estaban compradas por Simónides, el gigante que Hanán quisiera aplastar como a un lagarto bajo una piedra. Y como tres años antes lo hicieran para vencer al Profeta Nazareno, lo repitieron entonces en un conciliábulo entre los más incondicionales afines de Hanán, su hijo Jonathan el pontífice, y los padres de Caifás, Juan y Alejandra, y su mujer Michal hija de Hanán. Tenía Jonathan una sobrina bellísima, hija de su hermanastro Teófilo, el menor de los hijos de Hanán. No era por cierto una doncella tímida y modesta, como en general lo eran las doncellas israelitas, sino una joven de mundo que había estado mucho en las cortes de Antioquía, de Sidón y de Tiro. Tenía diecinueve años y había estado para casarse con el hijo mayor del Príncipe Salun de Loes, antes de que éste fuera perseguido por el Gobierno Romano, circunstancia que frustró el matrimonio.
La llamaron Livia Augusta, rememorando el nombre de una emperatriz romana. —Mira, hija mía —le había dicho su tía Michal, que dicho sea de paso no se afligió mucho por la terrible muerte de su marido, allá en las montañas de Bethlaban—. Vas a ser como la otra heroína Judith, que decapitó a Holofernes para salvar a su pueblo, al pueblo de Dios. Como otra Reina Esther, que dominó al Rey Asuero y salvó también al pueblo hebreo cautivo en Babilonia. — ¿Qué pasa en Israel? —preguntó la muchacha que en nada le interesaba las intrigas religiosas y políticas de su ilustre parentela. La astuta viuda de Caifás la puso al tanto, exagerando los peligros de esos momentos para la religión, para el pueblo, etc., etc.
Más bien fastidiada que interesada, la joven preguntó a su tía, qué era lo que exigían de ella. —Mira, óyeme bien. Te vamos a poner como profesor de música y de canto, a un joven griego que trae enloquecido al pueblo. No tendrás más que hacer que fingirle amor y dejarte amar por él... porque de seguro que se volverá loco por ti.
¡Eres tan hermosa hija mía! Le atraerás cuanto puedas hacia nosotros... sin concederle nada más que sonrisas por supuesto. Organizaremos conciertos y veladas privadas, algunas veces en mi casa, en la casa de tu padre, o en el palacio de tu abuelito Hanán, para que tú cantes acompañada al clavicordio por él. Tú estás acostumbrada a verte cortejada por gentiles hombres de otras razas, y éste será un admirador más. Eso es todo. ¿Te resuelves? —Desairado papel me obligáis a representar, con un hombre que no conozco, y que acaso me resulte odioso y antipático —respondió la muchacha. — ¡No sabes lo que dices hija mía! ¡Ya hubiera deseado yo tener un hijo como él, o que hubiera uno siquiera en nuestros príncipes como él, para casarlo contigo!... uno siquiera que pudiera igualarse con el pagano ése, al que queremos echar tierra en los ojos, porque nos está aplastando en nuestros intereses, en nuestra fe y creencias, porque es una continuación del Rabí Galileo que crucificamos hace tres años.
— ¡Oh, oh! ¡Siempre andáis a la pesca de tragedias horribles que me crispan los nervios! —Exclamó displicente la hermosa niña—. Pero si es bello y culto como lo pintas y profesor de música, házmelo conocer y entonces te diré si me presto o no, a lo que todos queréis. —Si lo conquistas a mi satisfacción, te prometo como regalo, ¿sabes qué?... Adivina. Algo que tú deseas mucho, y que sólo en éste caso me desprendería de ello. — ¡Tantas cosas deseo!... —exclamó la joven— que no acierto con tu regalo.
Michal se levantó triunfante, y tomando un pequeño cofrecillo de nácar con engarces de oro, lo abrió ante los ojos de su sobrina. Era una hermosa diadema de oro y rubíes, con el collar y ajorcas haciendo juego. —Regalo digno de una princesa oriental —dijo la astuta mujer. — ¡Cierto tía, cierto! —exclamó la jovencita Livia, admirando extasiada la hermosa joya. —Es tuya si cumples bien la misión que todos tus familiares te encargamos. — ¡Está bien! Tráeme esta tarde a tu griego... ¡Pobre infeliz que ningún mal me ha hecho, y quizá voy a llevarlo a la horca!
Y a la primera hora de ésa tarde, se presentó en el palacio Henadad, aquel jovencito nieto de Hanán que tocaba el arpa, a suplicar al joven griego que le acompañase a casa de su tío Teófilo, donde querían escucharlo en el órgano acompañado por él con el arpa. Le rogó que llevase toda su carpeta de música, porque aquello sería como un concierto familiar.
Se recordará que éste joven de nombre Samuel era hijo del Pontífice Jonathan, y que como su prima Livia Augusta, no se interesaba ni estaba al tanto de las intrigas políticas y religiosas de sus ilustres progenitores. Samuel estaba además encariñado con Stéfanos, al cual consideraba como un gran amigo y maestro, pues le había pedido que le enseñara el griego. Por sus cualidades morales y por sus bondadosos sentimientos, podría ponerse en duda que tuviera en sus venas la sangre de Hanán el lobo del Sanhedrín.
Para influir en Stéfanos a que se decidiera a aceptar la invitación, Samuel le decía: —Creo que te tomarán como maestro de música de una prima mía, que es un idolillo de mi padre y de mi abuelo Hanán. Yo creo que te conviene aceptar, porque esto será el primer escalón para entrar como Profesor del Gran Colegio, y director de los músicos del Templo, porque el que hay, se está cayendo de viejo. ¡Me gustaría tanto ver que se reconoce en Jerusalén lo que vales! El muchacho era sincero al hablar así.
Pedro, el diácono Felipe y Andrés que estaban presentes, escuchaban en silencio. Del joven que traía la invitación, no desconfiaban absolutamente pero sí y mucho de los que le habían enviado. Y así, cuando Stéfanos se retiró a su alcoba para vestirse convenientemente, Pedro y Felipe fueron en pos de él. Estaban de acuerdo en que no convenía negarse a concurrir; pero le advirtieron que alrededor de la casa del Doctor Teófilo, pondrían vigilancia muy disimulada y discreta, en forma de poder acudir, si Stéfanos se veía en algún peligro. Como se ve, temían una celada de parte de aquellos magnates, que no pudiendo herir de frente a frente, lo hacían en la sombra para no alborotar al pueblo.
Mientras el joven Samuel, orgulloso del gran amigo que había hecho, le conducía a la presencia de sus ilustres familiares, el apóstol Pedro impartía órdenes a los jóvenes diáconos, para que pusieran alerta a la brava juventud de las montañas galileas, que en su mayoría tenían alojamiento en el vasto local de la Santa Alianza, tan conocido de los lectores de "Arpas Eternas" y que siglos atrás se había llamado "Fortaleza del Rey Jebuz". El joven griego entraría apenas al palacio de mármol y pizarra, mansión de Teófilo hijo de Hanán, cuando Felipe como una flecha había llegado al local de la Santa Alianza y había levantado como abejas de un enjambre, a todos los montañeses galileos que encontró, y los cuales fueron a merodear por los pinares del Monte Sión, en cuyas colinas se levantaban como castillos encantados, las mansiones señoriales de los grandes magnates de Israel.
La primera en salir curiosa, a recibir a su profesor de música, fue Livia Augusta que se presentó al gran salón, como una nube de gasa rosada entretejida de perlas, vestida a la egipcia, que tan bien sentaba a su tipo de un blanco mate y cabellera negra. Stéfanos le saludó con su gentil gravedad habitual. El jovencito Samuel, advirtió de inmediato que su bella prima había sufrido un deslumbramiento. La dignidad y gallardía del joven griego la sorprendía en extremo. Los dos primos se daban cada mirada que solo ellos comprendían.
Cuando Stéfanos, después de los saludos preliminares, se sentó al clavicordio para iniciar un preludio, Samuel dijo a media voz a su prima: — ¿Te gusta el profesor? — ¡Primito!... ¿de dónde sacaste éste vaso de alabastro?... — ¡Oh!... ¡Yo soy pescador de perlas!... —le contestó Samuel.
Y ambos se acercaron a Stéfanos, que ya preludiaba la hermosa melodía con que en el Oratorio acompañaban el poema del Cantar de los Cantares. El romance fingido de parte de Livia Augusta, amenazaba a convertirse en real y verdadero, nacido del corazón, pues cuando al salón acudieron los familiares, ella dijo en secreto a su primo: —Mal parados van a quedar los que me exigen que me burle de este hombre. ¡Estoy encantadísima de él! — ¡Así me gusta primita! —le dijo Samuel estrechándole la mano. —Óyeme; tú y yo tenemos que hablar. A mí me quieren tomar como un instrumento para perder a ese joven. Y tú me ayudarás a salvarlo. ¿Por qué he de hacerle daño? Samuel que no había sospechado tal cosa, abrió grandes sus ojos como el que ve una visión de espanto. —Yo estaré a tu lado Livia. ¿Qué tengo que hacer? —le preguntó. —Ya te lo diré ésta noche, si vienes a conversar conmigo en el pabellón de la terraza. —No faltaré.
La familia y Teófilo, el doctor de la Ley, conversaban con Stéfanos animadamente. En ése momento llegó Hanán acompañado de Alejandra y Michal, agente principal de la intriga en que querían envolver al joven Diácono. Por fin se inició el concierto. Stéfanos al clavicordio y Samuel al arpa, comenzaron la ejecución de una hermosa Sinfonía, compuesta por Stéfanos para acompañamiento del Canto de Moisés. El órgano y el arpa gemían dulcemente en un suavísimo trémolo, que parecían repetir las frases primeras del canto: "Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado en su poder y en su gloria". Y la música iba siguiendo la letra tan perfectamente a tono con lo que ella significaba, que al hacer la descripción de que el Mar Rojo en revuelta vorágine sumergió bajo sus olas bravías las huestes del Faraón, era la música como estruendo de olas agitadas por el huracán… Alguien ha dicho que la música domestica las fieras, y Hanán se inclinó al oído de su hija Michal para decirle: — ¿Qué me dices de éste mago del teclado? — ¡Soberbio! ¡Lástima grande que no sea nuestro! —le contestó ella; y sus ojos buscaron a su sobrina Livia que sentada muy cerca de la tarima de los músicos, miraba a Stéfanos con gran atención.
— ¡Debemos hacerle nuestro a toda costa! —volvió a decir Hanán—. Espero que mis dos nietos. Livia y Samuel lo conseguirán fácilmente. Sería gran lástima decretar la muerte sobre él. —Pero ¿quién habla de muerte? —Interrogó Michal—. Hablamos de conquistarle, no de matarle. Por la mente de Hanán cruzó como un relámpago el recuerdo del Rabí Galileo, el día aquel que curó al niño sordo mudo hijo de la princesa Aholibama, y al mismo tiempo lo curó a él de las úlceras cancerosas que corroían su existencia. — ¡Qué estúpido error fue aquél!... —dijo a media voz y sacudió su cabeza como para apartar un recuerdo que le molestaba. — ¿Qué dices padre? —le preguntó Michal asustada del terrible ceño de Hanán. —Digo que a veces el excesivo celo por la gloria de Jehová nos lleva a cometer desaciertos.
—Me parece que te pones fúnebre antes de tiempo. ¿A qué viene eso ahora? Escucha eso, escucha si no es oír la letra misma del himno: "Soplaste con tu viento —Cubrióles la mar —Hundiéronse como plomo en las impetuosas aguas"... Y el órgano gemía como un suspiro, cuando la letra marcaba este pasaje: ..."Llevaste en tu misericordia a este pueblo y le salvaste. Lo llevaste con tu amor a morar por siempre en tu Santuario". La familia toda rodeó a Stéfanos y a Samuel, cuando se esfumó la última vibración de la música. —Nos habéis hecho sentir a Moisés rodeado por el pueblo, cantando en pleno desierto —dijo Teófilo con gran entusiasmo. —Tienes un porvenir magnífico, joven —díjole Hanán— si quieres abrochar las oportunidades. Necesitamos un profesor de música en el Gran Colegio, y un Director para nuestros músicos del Templo — añadió con grande amabilidad—. ¿No aceptarías estas oportunidades que te brindo?
—Es grande honra para mí, señor — contestó el joven Diácono— y tengo sumo placer en cooperar en vuestras solemnidades, mientras permanezca en este país. — ¡Oh!... ¿no estás definitivamente? —preguntó alarmado el anciano. —Desde muy joven contraje el hábito de viajar y dudo si no se levantará en mí, el ansia de correr mundo. —Pero mientras permanezcas en nuestra tierra, podrías trabajar para nosotros muy bien recompensado — añadió Michal con tan insinuante amabilidad, que Stéfanos le contestó de inmediato: —Estoy a vuestras órdenes señora. — ¿Has oído Livia? —preguntó a su sobrina. Y volviéndose a Stéfanos añadió—: Está que no vive porque le des lecciones de clavicordio, porque su padre aquí presente, hizo venir éste de Germania sólo para ella. Y aún no ha comenzado.
Stéfanos la miró y la joven bajó los ojos como si no pudiera resistir aquella mirada serena y leal, mientras ella había aceptado servir de instrumento para perderlo. —Bueno, lo dicho, dicho está, comenzad pues, que nosotros no entorpeceremos vuestras lecciones. Dicho esto la astuta mujer se levantó dirigiéndose a una puerta interior. Manan y Teófilo salieron detrás de ella, quedando en el salón Livia y Samuel con Stéfanos. — ¿Es de verdad que deseas lecciones o te fuerzan a ello? —preguntó el joven griego a Livia que continuaba inmóvil y silenciosa. —No puedo resolverme en éste momento —contestó ella—. Prefiero escuchar, que os acompañáis ambos tan maravillosamente. — ¿Qué tocamos? —preguntó Samuel. —El Miserere —contestó Livia. — ¿Por qué? ¿Estás arrepentida de tus pecados? —le preguntó su primo. —Sí... ¡mucho!
Y el solemne preludio del doliente salmo del Rey David, gimiendo bajo el peso de sus delitos, llenó los ámbitos del vasto salón, como si fuera un sollozo profundo que se esfumaba en el ambiente, hasta diluirse en un gemido imperceptible. —Es triste, muy triste, obrar el mal para después llorar y gemir de ésa manera, —dijo Livia cuando el salmo terminó. Stéfanos hizo girar el taburete, quedando frente a ella, y con su mirada la interrogaba. —Me refiero al Rey David, que teniendo un corazón tan tierno, fue capaz de cometer crímenes atroces... Nadie diría que él que hizo matar a Urias, es el autor del Miserere. ¿No es verdad que ésto es incomprensible? —Cuando una pasión funesta, domina el corazón de un hombre, lo hace capaz de cometer delitos de los cuales se espantará él mismo, cuando la fiebre de la pasión se ha desvanecido —le contestó el joven Diácono— ¿Quieres comenzar la lección? —le preguntó—. Porque si no me retiro y volveré otro día.
—Antes seamos amigos, y después seré tu discípula —le contestó ella. Y añadió—. Me gustaría oírte hablar de tus viajes y de tu vida, que debe ser tan singular puesto que eres tan joven y sabes tanto. Samuel me dice que hablas como un doctor de la Ley. —Creo haber comprendido, que vuestros mayores no me han llamado para que refiera mis viajes y mi vida, sino para enseñaros música. Y no quisiera disgustarles... —dijo muy discretamente Stéfanos. —No te preocupes de eso. Ellos se conforman con lo que yo quiero, y tenemos mucho tiempo para lecciones.
Una joven esclava entró haciendo rodar una pequeña mesa, sobre la cual se veía una gran fuente de plata, con pastas, dulces y ánforas de exquisitos vinos. Livia Augusta hizo con gran naturalidad y gracia su papel de ama de casa. Stéfanos también con gran acierto, habló de sus viajes, describió las bellezas de su patria lejana y de otros países que había visitado, pero de sí mismo y de su propia vida, no dijo ni una palabra. Por fin se puso de pié para retirarse. — ¿Te vas sin preguntarme que impresiones tengo de ti? —interrogó Livia sonriendo amistosamente. —He hecho lo posible por causar impresión agradable —contestó Stéfanos— y me sería de mucha satisfacción haberlo conseguido. — ¡Lo has conseguido por partida doble! —se apresuró a contestar el joven Samuel. — ¡Verdaderamente! —Añadió Livia—. Grecia puede estar orgullosa si todos los griegos son como tú.
—Muy agradecido de tanta bondad —dijo Stéfanos con una cortés reverencia y salió acompañado por
Samuel. Livia Augusta permaneció inmóvil en el mismo sitio en que estuvo sentada, y su pensamiento hilvanaba ¡tantas cosas!... Stéfanos se despedía de Samuel que le hizo ésta pregunta: — ¿Qué impresión llevas de lo que has visto y oído en ésta casa? —De ti y de tu prima, muy buenas, porque mi corazón ha sentido vuestra sinceridad. De los demás... —Dilo con franqueza porque soy tu amigo —le interrumpió Samuel. —Pienso que ellos quieren de mi, algo que no estoy seguro de poder darles. —Esta noche creo enterarme de todo lo que quieren de ti, y mañana a la segunda hora, me tendrás a tu lado para informarte.
Espérame. — ¿Por mí traicionarás a los tuyos? —le preguntó Stéfanos asombrado. — ¡Si ellos quieren causarte daño, sí!... ¡claro que sí! Stéfanos se conmovió visiblemente, y estrechándole las manos partió sin decir palabra… Mientras ambos jóvenes se despedían, Livia pensaba. —"¡Es admirable éste hombre!... ¡no he obtenido de él, una sola mirada que signifique interés ni simpatía!... ¡Ni aún siquiera como se mira un lienzo bien pintado! Y sin embargo siento en mí, que me resultaría emocionante en alto grado, amar y ser amada de un hombre semejante. ¡Ah!... ¡mis mayores quieren que le conquiste como a un pájaro de gran valor, para enjaularle ellos entre rejas de acero!... ¡Si llego a conquistarle, será para su dicha y la mía, para volar lejos de éstos devotos puritanos intrigantes, que viven con Jehová en los labios, y en el corazón alimentan el odio y la venganza!...
Estos pensamientos quedaron interrumpidos por la llegada de Samuel, que en silencio fue a sentarse a su lado. — ¿Estabas por llorar primita? —le preguntó mirándola a los ojos. —Casi, casi... —contestó ella. — ¿Por qué? ¿Has quedado disgustada del profesor? Bajando mucho la voz contestó Livia casi en secreto: —De él no, pero si mucho de ellos. —Ya comprendo. ¿Qué quieres que hagamos? Tú mandas y yo obedezco. —Vamos ahora con todos, que el abuelo y mi padre pronto marcharán al Consejo que hoy corresponde.
Nos vamos tú y yo al gabinete de trabajo, y hacemos como que continuamos decorando las vitelas de los libros de Moisés. Como el abuelo está apurado para obsequiarle el álbum en su cumpleaños a la reina Helena, eso nos servirá de disculpa. — ¡Muy bien pensado! Eres maravillosa en tus combinaciones... — ¡Y si así no fuera chico!... ¡ con esta buena parentela que tenemos tú y yo!... —Mira, Livia... mi padre, con ser el Pontífice no es tan malo... Es el abuelo Hanán, que tiene a Satanás en el cuerpo. —Pues con Satanás y todo, yo no le tengo miedo... Vamos… El viejo Hanán apenas los vio se encaró con su nieta. — ¿Qué te ha parecido el pagano? ¿Lo haremos un prosélito por medio tuyo? —Creo que sí —contestó ella sonriendo, como esperanzada en un próximo triunfo—. Demos tiempo al tiempo —añadió—. A un hombre así, no se le toma como a una fruta en un cercado ajeno, abuelito. Tampoco a ti te habrán conquistado en un abrir y cerrar de ojos... lo supongo. — ¡Ah pícamela!... adivino que te ha gustado ¿eh? pero te advierto que te andes con cuidado para no ser tú la conquistada...
Y los ojillos negros de Hanán, se clavaron como dos flechas en el hermoso rostro de Livia, que para ocultar su turbación, saltó al cuello de su abuelo y le dio un sonoro beso. — ¡Mira abuelo!... ya te estás poniendo viejecito y debes recitar diez veces por día el miserere y no pensar mal de las personas, ni hacerle daño a nadie ¿estamos? Y entonces voy a quererte cien veces más que ahora y te ayudaré en todo cuanto quieras. — ¿Y ahora no? —preguntó Hanán con gran interés. —Si abuelo, ¡estoy ayudando! ¿No me proponéis que atrape al griego?... Pues ya lo haré, pero también pongo mis condiciones... — ¿Cuáles son ellas? —Que no le pongáis espías ni le molestéis en ninguna forma. Si logro conquistarle, quiero que sea por su propia voluntad y no por temor a vuestros lebreles de caza, ni a las represalias que tomaréis con él...
— ¿Qué más señora duquesa?... —Y si yo le conquisto ¿me dejaréis amarle libremente? — ¡Ya apareció aquello!... ¡Estos nazarenos tienen a Satanás en el cuerpo! ¡Oye Teófilo, hijo mío! deja tu leoncillo amansarse solo, y ven a escuchar a tu hija, que quedó prendada del griego... — ¿Si? ¡Que hemos de hacer! ¡Las mujeres son caprichosas! Desdeñan a príncipes de fortuna y de sangre, y se emboban con cualquier aventurero de buena estampa… —Como vuelvas a llamar así al profesor que me habéis traído, no hay nada de lo convenido ¿eh? La tía Michal intervino. —Cálmate hijita… que en éstos menesteres del corazón, los hombres no saben la mitad de lo que sabemos las mujeres. No hagas caso ni te enfades. La cosa ha comenzado bien y seguirá mejor. Y yo te doy mi palabra por todos: Si le conquistas para nuestra fe y creencias, y le haces olvidar sus ilusiones sobre el falso Mesías Galileo y ésas tontas ideas de igualdad con los esclavos y reparto de bienes entre todos por igual, te dejamos casar con él, claro que sí, y entre todos te dotamos... que ni una hija del César será más rica que tú. — ¡Mira tía que tomo tu palabra!...
Y la joven, deseando ocultar sus impresiones, dio media vuelta hacia la puerta, que daba salida a una gran columnata que era a la vez invernáculo de plantas y flores, traídas para ella de lejanos países. Cuando ella no podía oírles, Micha se encaró con su padre: — ¡Con tanto vivir no habéis aprendido aún, que más se caza con miel que con hiel! Estáis haciendo sospechar a la niña, que queremos hacerle daño a ese hombre. No es cortando cabezas, como se triunfa en éstos caminos... ¿Que hemos adelantado, con colgar de la cruz al Rabí Galileo? ¿Cuántos más tenemos hoy?... ¡Creedme, que si no modificáis el camino, pronto seremos nosotros los perseguidos, y ellos dominarán nuestro país y nuestra raza! El viejo Hanán, vomitó una maldición y salió apresuradamente a casa de su hijo el Pontífice, porque era la hora del Consejo semanal.
Mientras tanto… allá en el palacio Henadad reunidos en el Oratorio, los discípulos del dulce Rabí Galileo lo evocaban intensamente, con el corazón temblando de espanto y los labios que murmuraban: — ¡Señor!... ¡Maestro bueno! ¡Nos has dejado en tu lugar, como corderos entre lobos! ¡Que tu amor nos haga capaces de morir como tú, en defensa de tu enseñanza y de tus ideales de fraternidad entre los hombres! ¡No te pedimos que salves nuestra vida, sino que salves nuestra fe, nuestra esperanza en tu palabra y nuestra confianza en tu amor!
El pensamiento de todos, como un ardiente rayo de luz, se elevó a lo infinito en el profundo silencio de la oración, con la que buscaban proteger al hermano en grave peligro. Todos y cada uno se olvidaron de sí mismos, para pensar en Stéfanos. ¿Saldría con vida de la encrucijada en que había sido puesto?... Cuando éstos pensamientos tejían una red de amor en torno suyo, entró Stéfanos al Oratorio sin ruido, y sentándose al órgano, inició el preludio del himno de acción de gracias que acostumbraban a cantar para concluir la oración de la tarde. Al verlo, rodaron lágrimas de los ojos de Pedro, cuyo corazón dijo sin palabras: "¡Gracias, Señor, porque me has devuelto el hijo!"...
57.- EL SEÑOR TENDÍA SU RED
El Consejo semanal del Sanhedrín comenzó al anochecer, y a veces se prolongaba hasta una hora avanzada de la noche… Livia Augusta y Samuel lo sabían muy bien, y por tanto, estaban seguros de tener entera libertad, para su conversación en el pabellón de la terraza. La jovencita no tenía madre, pues había fallecido tres años antes, y una tía de ella, anciana ya, era quien hacia el papel de dama de compañía. Era ésta una mujer muy devota, que se mantenía ajena completamente a todos los enredos políticos de los dignatarios de Israel.
La lectura de los Libros Sagrados, y la dirección del hogar de su sobrina, eran todo su mundo. Adoraba a su sobrina-nieta, y jamás pensó que pudiera hacer ella nada que no fuera lo justo. Nada tenía que temer Livia Augusta de ésta suave vigilancia. Y así fue que terminada la cena del anochecer, anunció a su tía que subía al pabellón de la terraza, a estudiar los Libros de la Reina Esther y de Judith, porque su abuelo le había anunciado que estaba ella predestinada para imitarlas. Y la buena anciana se retiró a su alcoba, dando gracias a Jehová por la gran mujer que le había concedido como sobrina, que casi era una hija.
En todas las suntuosas mansiones de los potentados judíos, tenían su pabellón en las terrazas, debido al excesivo calor del verano en la Judea. Y estos pabellones eran construidos de finísimas maderas y de rejillas de bronce. Esbeltas columnas salomónicas, que sostenían livianas techumbres orladas de un verdadero encaje de cobre o bronce, y con amplios cortinados de lienzos de vistosos colores, eran frescas habitaciones de verano, que en un tercer piso, recibían libremente el fresco de la noche… A poco de estar allí Livia en la semi oscuridad de la terraza, solo alumbrada por la luz de las estrellas, llegó su primo Samuel sin que en la casa se hubiesen enterado de su presencia, nada más que los esclavos del servicio íntimo de su prima, que le eran por completo adictos.
Ya creí que no venías… le dijo Livia apenas le vio llegar. — ¿Crees que podía faltar, con el anuncio que me hiciste? —le contestó él. — La joven se apresuró a referirle, todas las intenciones que ella adivinaba en su abuelo Hanán y en su tía Michal, respecto del joven profesor de música… ¡Y! ¿Qué crees tú que podemos o debemos hacer nosotros? —preguntó Samuel… En primer lugar, no oponernos abiertamente a lo que los nuestros quieren para no despertar en ellos la desconfiaba. En segundo lugar, pasar aviso al profesor de todo lo que le convenga saber... Dime Samuel... ¿tú conoces a fondo como es ésa gente? —Si eres capaz de guardar mi secreto Livia, puedo decirte muchas cosas... —Soy capaz de guardarlo y aún más: por la memoria de mi madre muerta te juro que lo guardaré. —Entonces oye bien lo que voy a decirte, y no te espantes de que siendo yo un hijo del Pontífice Jonathan, haya llegado hasta lo que he llegado. — ¿Qué has hecho?... —De acuerdo con los dos esclavos de mi servicio íntimo, y disfrazado con sus ropas, he concurrido a los Oratorios de los galileos, y a otro lugar que le llaman "Santa Alianza" y estoy al tanto de todo lo que ellos hacen... —A ver, a ver —dijo Livia— cuéntame que me interesa mucho.
—En los Oratorios, que son como las Sinagogas judías, habla alguno de los llamados Apóstoles y relatan la vida del Profeta Nazareno, que el Sanhedrín hizo morir en la cruz de los esclavos, cuando era Pontífice el tío Caifás… ¿No crees tú que la horrible muerte que éste tuvo, sea un castigo de Jehová por aquel delito? Porque todo cuanto refieren de ése hombre, revela que era en verdad un Profeta tan grande como Moisés, como Isaías, como Elías. Y más aún, sostienen ellos que era el Mesías anunciado por todos nuestros grandes Profetas, y lo prueban con los Libros de ellos, y con la conjunción de los astros el día de su nacimiento. Quien los oye hablar, sale convencido irremediablemente. —Y ésa Santa Alianza ¿qué es? —preguntó la joven. — ¿Qué es la Santa Alianza?... pues hijita, cálmate. Es sencillamente dar de comer, de vestir, de beber, al infeliz pueblo nuestro, despojado por los tributos bárbaros que les sacan el César, el Rey y el Sanhedrín. ¿Qué dices a todo ésto? ¿Es buena o mala ésa gente? Livia quedóse pensativa y guardó silencio. Después con una voz triste y apagada volvió a preguntar: —Y el joven griego ¿qué es entre ellos? —El músico que dirige el coro de las doncellas, compone música para los salmos, y cuando le encargan de hablar, pronuncia unos discursos que hasta los sordomudos oyen y hablan.
¡Si lo hubieras oído días pasados en el Gran Colegio! — ¡Cómo! ¿El griego habló allí?... —El abuelo Hanán me mandó a invitarlo. Habló, sí, y los dejó mudos a todos. Tu padre mismo no quiso ocupar la tribuna después de él, porque lo que él pensaba decir, quedó desmentido por el griego anticipadamente. —Y ¿cómo sabes todo ésto Samuel? —Porque trato de escuchar y enterarme de lo que dicen. Mucho antes que tú, conozco yo a Stéfanos, y como yo pienso por mí mismo y no por lo que otros piensan, le doy en todo y por todo, el valor que él tiene. —Y ¿cómo haces para que ellos no te descubran bajo tu disfraz? —Desde que me hice amigo de él, claro está que ya no me presento disfrazado. ¿Qué objeto tendría ahora si ya puedo entrar libremente? Allí no se cierra la puerta a nadie.
Mis esclavos me aseguran, que concurren a los Oratorios galileos, muchos jornaleros y esclavos de nuestras casas. Y me han asegurado también, que asisten disimuladamente, alumnos mayores del Gran Colegio… ¡Con decirte que el Vice-Rector se ha hecho amigo de ellos!... —Pero ¿sabe ésto el abuelo Hanán y la tía Michal... y el tío Jonathan? —preguntó Livia con espanto. — ¡No, qué van a saberlo! Lo sé yo pero me lo callo muy bien. —Todo ésto es muy grave Samuel, para ti y para mí, para éste pueblo, para todo lo que concierne a ésta vieja raza de Israel... Me parece que todo ésto es como un edificio en ruinas, que pronto se derrumbará con grande estrépito... Otra vez Livia Augusta guardó silencio. Se veía que en su mente se tejían y destejían ideas, pensamientos, proyectos, que ora aceptaba o rechazaba en su yo íntimo. —Dime Samuel ¿no podría hacer yo como hiciste tú, y disfrazada con ropas de mis esclavas, ir con ellas a los Oratorios galileos? ¿No podría hacer amistad con ésas doncellas del coro de que tú me hablas? —Si te atreves, prima, yo te ayudo con gusto, ya sabes.
—Bien. Mañana quiero ir… Ya te lo aviso. —Entonces la hora conveniente es a la caída de la tarde, que hacen la oración y canto de los Salmos. Pero como Stéfanos te conoce, conviene que te arrebujes bien con un manto que te cubra el rostro y vas con tus esclavas que no sean del país, ¿eh? — ¡No, no! Llevaré las muy mías, la ateniense y la macedonia que entienden bien de lealtad y de amor. Como saldremos por la puerta de la servidumbre, espérame detrás de los jardines del palacio Asmoneo, que es muy solitario y no tendremos malos encuentros.
Los dos primos se despidieron, hasta la hora fijada del día siguiente, en que encontramos al jovencito
Samuel paseando como distraídamente en el sitio indicado. A poco rato aparecieron tres mujeres de andar ligero y gracioso. Aunque muy cubiertas, Samuel reconoció en ellas a su prima con las esclavas. Vestiduras muy serias y sencillas, no llamaban en absoluto la atención. — ¡Si supieras el susto que tengo! —dijo Livia al oído de su primo. — ¿Por que? ¿No vengo yo contigo? — ¿Y qué puedes hacer tú para defenderme, del espanto que sufriré al descubrir que todos los de nuestra sangre, son una piara de criminales, y asesinos cubiertos de oro y púrpura ?... — ¡Livia! —exclamó el muchacho asustado—. ¡Te vas muy lejos querida prima! — ¡Ah! yo soy así. O me voy lejos de un salto o no voy a ninguna parte ni me muevo de casa.
— ¡Debemos obrar con prudencia, para no perjudicar a éstas buenas gentes tan inofensivas y llenas de piedad para todos!... —Pero ¿quién habla de perjudicarles? Yo he querido venir para averiguar la verdad por mí misma. Tú no sabes que desde hace más de tres años, estoy oyendo sin querer, cosas horribles que mi abuelo con todos sus hijos proyectan, para exterminar de éste país a los creyentes del Profeta Nazareno que mataron sobre una cruz. Yo tuve amistad con Claudia, esposa del Gobernador Pilatos, y con la viuda y la hija del Príncipe Ithamar, de Jerusalén. Todos ellos y también los familiares de Salun de Lohes, de Abinoan, de Jeshua, tenían a ese Profeta por un Dios, y aún aseguraban que era el Mesías prometido a Israel. Los nuestros le mataron bárbaramente, y ahora quieren hacer lo mismo con ese joven griego y quieren tomarme como instrumento para buscar un motivo para perderlo. ¡Pero ellos no me conocen!... no saben de lo que soy capaz si descubro la verdad. Te aseguro sí, que seré Judith y cortaré la cabeza de Holofernes... — ¡Cálmate prima!... Ahora soy yo el asustado, al verte dominada por una furia semejante. Estás enamorada de tu profesor de música, y el temor de que le hagan daño te lleva a esa exaltación...
El velo que le cubría el rostro, no dejó ver el rubor que lo encendía. En efecto estaba enamorada de
Stéfanos, y sentía levantarse en lo íntimo de sí misma, una fuerza tremenda para defenderle del Sanhedrín judío, la potencia suma de Israel.
Llegaron al gran pórtico severo y silencioso del palacio Henadad, donde se cruzaron con grupos de personas que iban llegando y que entraban al Oratorio. Y confundidos con todos, entraron Livia con Samuel y las dos esclavas. Fueron a colocarse en el ángulo de la derecha, que era el más oscuro y desde donde mejor podían observar todo cuanto pasaba en el vasto salón. Pero no bien se sentó Livia Augusta en el estrado, sintió que algo parecía romperse dentro de sí misma, como un desgarramiento de las más íntimas fibras de su corazón. Y sin saber por qué, comenzó a llorar silenciosamente bajo el manto azul oscuro que la cubría... Se sentía como acariciada por unas manos intangibles, suaves como lirios que la brisa agitara suavemente...
Recordaba a su madre muerta, que le enseñaba a orar al Señor para que enviara su Salvador, su Mesías, que libraría a Israel del oprobio, del yugo extranjero... Recordaba las historias que ella le contaba de la fe y la piedad de Abraham, que exigía se diera a todos los esclavos, la misma comida que se ponía en su mesa. La ternura dulce y humilde de Jacob, que prefirió siempre perder sus derechos, antes de perjudicar a su prójimo. La grandeza de alma de José, para perdonar a sus hermanos que le vendieron como esclavo a unos mercaderes egipcios, porque su padre le amaba más, a causa de sus grandes virtudes ... Y en el fondo de su alma, surgía de inmediato la comparación de ésos nobles procederes, con la vileza, la perfidia, la maldad e hipocresía refinada, con que veía obrar a los actuales dirigentes de Israel entre los que estaba su abuelo, su propio padre, sus tíos, sus hermanos mayores... ¡todos los que tenían su sangre!...
— ¡Cielos!... —gritó sin poderse contener—. ¿Qué soy yo en medio de ellos? — ¡Por favor Livia!... ¿qué es lo que te pasa? —le preguntó Samuel alarmado, porque varias personas se volvieron hacia aquel ángulo sumido en penumbras. — ¡Perdóname!... A momentos pierdo todo mi valor. El joven la tomó de la mano para aquietarla, pues la sintió que temblaba. En ese instante entraba Myriam, como la visión de la paz y de la suavidad, seguida de las veinticuatro doncellas que formaban el Coro, todas ellas cubiertas con largos mantos blancos cayéndoles sobre el rostro. Rodearon el gran clavicordio que estaba al centro, y cada una llevaba el libro de los Salmos. Al final de ellas apareció Stéfanos que ocupó el taburete, y tras él entró Pedro con su blanca cabellera, seguido de todos los discípulos del Señor, que habitaban en el palacio Henadad.
Stéfanos inició el preludio suavísimo del Salmo 102 que llamaban: "La oración del lamento", que comienza así:
"¡Jehová!... ¡oye mi oración y sube mi lamento hasta Ti!
"¡No escondas de mí tu rostro!
“En el día de mi angustia inclina tus oídos a mis quejas.
"El día que te invocare apresúrate a responderme.
"Porque mis días se han consumido como el humo.
"Mi corazón fue herido y secóse como la hierba de los campos.
"Estoy como el pelícano en el desierto sin agua.
"Soy como el búho de las soledades.
"Soy como pájaro solitario sobre el tejado.
"Mis días son como la sombra que se va...
"¡Oh Jehová, única esperanza mía!...
“Sólo Tú tendrás misericordia de Sión".
Las veinticuatro voces se alzaron unidas al unísono del órgano, que gemía también como un alma humana clamando a los cielos piedad y misericordia... Luego la voz dulce y suavísima de Rhode, como el lamento de un niño en la soledad de la noche decía:
"Mi corazón fue herido y secóse como la hierba de los campos...
"Soy como el pelícano en el desierto sin agua...
''Soy como el búho de las soledades...
"Soy como el pájaro solitario sobre el tejado...
"Mis días son como sombra que se va".
Y el coro en conjunto, como una cascada de voces humanas que clamaban temblando de angustia:
"¡Oh Jehová, única esperanza mía!...
"¡Sólo Tú tendrás misericordia de Sión!"
Las doncellas se dispersaban suavemente sin ruido, para colocarse entre la muchedumbre recogida en oración. Livia Augusta lloraba en silencio. Muchas veces había estado en el Templo de Jerusalén, entre un tumulto de gentes que iban y venían, entregando sus dones, sus ofrendas, entre el humo negro de las víctimas que se quemaban sobre el altar. Aquellos grandes sacerdotes, con cuchillas en la mano y sus túnicas manchadas de sangre, le habían causado inaudito horror.
Pero ésto… ¡ésto que veía y oía entre éstas gentes tan odiadas y despreciadas por los grandes magnates del Sanhedrín, era para ella como un símbolo de amor puro y sencillo, presentando al Señor la ofrenda de sus tristezas, sus angustias, de lo más bello y grande que guardaban sus almas!... ¡Esto era... no sabía decirlo... ésto era la adoración suprema del alma entregada a Dios por amor! Livia creía navegar por un mar azul de ensueños divinos. El órgano continuaba reseñando como si acompañase el orar silencioso de los amigos del Rabí Galileo, que así les había enseñado a encontrar a Dios en sí mismos.
Y acercando su boca al oído de su primo, le dijo como en un soplo: "Si todavía existe algo bueno en ésta tierra de mentira y de odio, está aquí en ésta casa, que es la casa de Dios. Y sin poderse contener cayó de rodillas sobre el pavimento y se echó a llorar a grandes sollozos que resonaban en la silenciosa quietud del Oratorio. Samuel la tocaba suavemente en el hombro procurando calmarla. Las dos esclavas se acercaron solícitas y arrodilladas junto a ella le decían suaves palabras de consuelo y de paz… Rhodas la esposa de Parmenas que estaba muy cercana intervino piadosamente.
Livia Augusta había caído sobre el pavimento como en un desmayo. Tenía las manos y la frente heladas y Rhodas se impresionó intensamente. — ¿Es tu hermana? —preguntó a Samuel al cual reconoció—.
—Sí —le contestó, porque creyó que era lo mejor que podía contestar. —Llama al Apóstol Pedro —le dijo, mientras sentada en el pavimento sostenía a Livia que continuaba desmayada. El anciano la levantó del suelo y volvió a sentarla sobre el estrado. Esperó un momento pidiendo en silencio al Divino Salvador, la vida de aquella mujer cuyo rostro aún no veía en la penumbra del oratorio y semi cubierta por el manto que la envolvía. —Ha querido venir conmigo —dijo Samuel a Pedro, como una explicación de lo que pasaba— y parece que se ha impresionado mucho.
Pero Pedro no podía escuchar ya nada de lo que pasaba a su alrededor. Su alma hecha de amor y de fe, tal como su Divino Maestro había querido forjarla, se había sumergido en ese abismo infinito de luz, de amor y de quietud divina, de donde podía extraer en abundantes raudales todo cuanto quería dar a sus hermanos que El le había confiado. No tardó mucho en recuperar Livia el uso de sus facultades. El calor de la vida volvió poco a poco a su cuerpo inanimado, y por fin toda sorprendida se incorporó, pues había estado sostenida y semi recostada entre los brazos del anciano — ¡Perdón! -—murmuró—. He venido a causar molestia. —Nada de eso, hija mía, queda en paz —le contestó Pedro que había vuelto también en sí cuando la enferma no necesitaba más de su esfuerzo mental para reanimarla.
Poco después la oración, terminaba con el salmo de acción de gracias recitado por el Diácono que estaba de turno, y la concurrencia se dispersaba silenciosamente dejando el recinto casi vacío. Cuando las doncellas del Coro y muchos de los moradores de la casa se retiraron también, algunas personas se vieron como indecisas sombras en distintos puntos del estrado. Eran, la Madre del Señor como llamaban todos a Myriam y tres o cuatro más que nosotros podemos individualizar en los Apóstoles, Stéfanos y Rhode.
Samuel se acercó a Livia y levantándole el velo que le cubría el rostro, dijo a Pedro: —Es mi prima que se empeñó en venir, y éstas son sus esclavas. Puedo asegurar que no la guían intenciones torcidas. —Ya lo sé, hijo mío. No te preocupes. Si me lo permites, la llevaremos adentro porque necesita un descanso mayor. — ¿Lo oyes Livia?... ¿Aceptas? —Lo agradezco mucho —dijo ella— pero creo que ya he molestado bastante… Adivinando Pedro lo que pasaba en el interior de aquella alma atormentada, la tomó de la mano mientras le decía: —Vamos, hija mía, piensa que soy tu abuelito y no temas nada. Ella se dejó conducir dócilmente y Pedro la llevó al otro ángulo del Oratorio donde estaban Myriam y Rhode. —Madre nuestra —le dijo el Apóstol—. Sólo tú puedes curar esta avecilla herida.
La santa mujer extendió sus manos y tomó las de Livia que aún estaban heladas. ¿Qué vería la joven en aquellos ojos, llenos aún de los ensueños divinos de la oración profunda, en que su alma había buscado el amor de su Hijo sumergido en lo Infinito, como una luz entre un incendio de luz inextinguible?
Livia se arrodilló a los pies de aquella mujer, que en el contacto de sus manos le transmitió amor, piedad, ternura infinita. ¡Sintió que ya no podía llorar, que no quería llorar!... Era otro sentimiento distinto del que hace derramar lágrimas, el que invadió todas las fibras de su ser. Era un deseo intenso de renuncia a todo lo que no fuera aquel momento que estaba viviendo. Y era también un deseo vehemente de entrega absoluta y confiada a la vida de amor, de paz, de tranquilo descanso que vivía en ese instante.
No encontró otra palabra que significara todo eso en conjunto y dijo solamente: — ¡Señora!... ¡Yo no tengo madre! Era lo bastante. No necesitaba decir nada más. La piadosa Madre de todos, la estrechó dulcemente a su corazón y fue ella la que lloró sobre aquella cabeza de huérfana, que carecía desde mucho tiempo del beso santo de la madre. Pedro, Samuel, las dos esclavas que presenciaban y comprendían ésta escena, se esforzaban por mantenerse serenos. Rhode que después de la oración permanecía siempre unos momentos más para desahogar sus hondos pesares, se acercó al tierno grupo. — ¿La llevamos adentro Madre?... —Sí, vamos —contestó Ella. Y las tres salieron seguidas de las dos esclavas. Pedro quedó con Samuel, dando lugar a éste para una explicación de los acontecimientos previos a lo que acababa de suceder, y de todos los cuales ya tiene el lector detalladas noticias.
58.-EL DESPERTAR
La Eterna Ley tiene millares y millares de caminos, para conducir a las almas hacia el fin Supremo. Y el hombre inconsciente, cree de ordinario que puede conducir muchedumbres a su antojo y capricho. Los padres, los tutores y directores de almas, se creen casi siempre autorizados para demarcar los caminos que han de seguir aquellos cuyas vidas les están confiadas.
Puede suceder a veces que sea así en efecto, cuando se trata de seres muy evolucionados, que vinieron a la vida precisamente para conducir porciones más o menos grandes de humanidades. Pero ésto no es lo más común, y lo que ocurre continuamente en la mayoría de las familias, y en las agrupaciones idealistas… Esto era lo que le ocurría al anciano Hanán, jefe obligado del Sanhedrín judío en medio del cual y fuera quien fuera el jefe supremo, el que mandaba era siempre él. En su soberbia inaudita, creía ser un Moisés destinado a conducir al numeroso pueblo de Israel, por el camino que era de su satisfacción. El tiempo… ése eterno descubridor de los errores y de las virtudes de los hombres, dejó también en descubierto el inaudito error de Hanán en éste sentido. El pueblo de Israel se hundió por veinte siglos consecutivos.
La Divina Sabiduría suscita también, a veces, almas de avanzada evolución, para poner un dique al desbordamiento de prepotencia y usurpación de derechos; de aquellos que se creen designados para mandar en la conciencia y en el destino de los seres, para imponer sus corrupciones y vicios como leyes que todos deben acatar. Pero ésas almas elegidas para dar la voz de alerta a las muchedumbres tan fáciles de ser engañadas, arriesgan la vida en la tremenda jornada. Y en tales casos, la muerte del héroe que bajó intrépido a la arena, no es el fracaso para él mismo ni tampoco para la idea en defensa de la cual se entrega a la muerte.
Esas inmolaciones heroicas, significan la culminación gloriosa de una vida, y la afirmación cada vez más sólida y fuerte, de la idea que les llevó a la inmolación. Jhoanán el Bautista precedió al Cristo en el sacrificio heroico. Stéfanos sería el primero en seguirle, porque antes de venir a ésa vida, se había comprometido en ésos pactos solemnes que se realizan en los planos elevados del mundo espiritual, a defender la idea divina sembrada por el Cristo, aún a costa de la vida misma… Hecho éste preludio de explicación, veamos quiénes eran los que despertaban a la voz del Ungido de Dios, que llamaba a la fraternidad y al amor.
Escuchemos pues, las conversaciones en dos sitios diferentes: en el Oratorio, Pedro con Stéfanos, Santiago, Andrés y Matías… En el pabellón de las doncellas y las viudas, a Myriam con Livia Augusta, Rhode, Rebeca, Susana, y las dos esclavas extranjeras Celia y Tula.
Samuel refería con detalles, todo cuanto había ocurrido a su prima en su propia casa, según fue dicho en el capítulo anterior. De la deliberación que allí tuvo lugar, quedó resuelto que todo seguiría como antes, con la sola diferencia que ambos primos continuarían unidos secretamente a la Congregación Cristiana, asistiendo a las instrucciones y oración en conjunto, cuando les fuera posible.
Myriam por su parte… daba iguales consejos a la joven Livia, animándola a continuar sin desmayo en la doble tarea que en ésa hora debía desempeñar; la de mantener la paz y la armonía con sus familiares, mientras ellos no atentaran contra las nuevas convicciones que ella había adquirido. Y le decía: —Cuando el alma está unida a la Divinidad, por el Conocimiento y por el Amor, encuentra el modo de ser sufrido, paciente y tolerante con los que aún no han adquirido ése Conocimiento ni han sentido ése Amor. Y así, tú hija mía, que has encontrado a Dios Verdad Suprema en tí misma, haz con tus familiares como harías con pobres ciegos, que al no ver no comprenden, y no comprendiendo no aman… Tenles compasión por su ceguera, hasta que tu oración constante les obtenga la iluminación del Señor.
Y respecto de las dos esclavas que habían sido traídas de sus países entre el botín de guerra, hacía ya varios años, la aconsejó tratarlas como a compañeras suyas, si no estaba en situación de extenderles carta de manumisión, restituyéndoles la libertad. —Nuestra Ley hija mía es muy simple —le decía—. Se reduce a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. De manera que con estas doncellas, debes obrar como tú querrías que obrasen contigo, en igualdad de condiciones. Y vosotras debéis hacer lo mismo para con ella.
—Yo no quiero separarme de su lado —dijo Celia—, pero he dejado allá lejos a mi madre, que debe llorar por mí. Sólo pido poder mandarle noticias y recibir las suyas. Tula expresó sus deseos, casi en igual forma. Y la dulce madre de todos, hizo de juez. Su fallo fue el que ya supondrá el lector. Debía iniciarse la correspondencia epistolar, por medio de la Agencia que Simónides había establecido en la Santa Alianza, la cual se encargaba de hacerla llegar por medio de sus barcos, que hacían viajes a ultramar.
Livia estaba como encantada. — ¡Vosotros pensáis en todo! —exclamaba llena de admiración. —Sí hija mía: nuestra Ley nos obliga a pensar en el dolor de nuestros hermanos, y en tratar de aliviarlo por todos los medios a nuestro alcance. Las dos esclavas lloraban silenciosamente, y Myriam pensaba sin hablar; pensaba en que Livia Augusta tuviera piedad de ellas y las amase… A los pocos momentos, la joven dijo: No lloréis así que me hace padecer… Recién ahora, comprendo que tenéis sentimientos iguales a los míos. Yo haré por vosotras cuánto pueda por vuestra felicidad. Y les tendió la mano. Celia y Tula se abrazaron por primera vez a su ama, a quien el amor de Myriam acababa de transformar, en comprensiva amiga y compañera.
La piadosa madre de todos, miraba aquella escena con infinita ternura, y las doncellas del Coro que estaban presentes, creían escuchar de nuevo la voz del Divino Maestro, que repetía aquella frase tantas veces oída de sus labios: "El amor salva todos los abismos".
Livia Augusta no era un espíritu inactivo, sino muy al contrario. Su despertar, debía traer necesariamente grandes consecuencias. Y así fue que ante el cambio que se vio en ella, la mayoría de los que la rodeaban fueron contagiándose lentamente de su nueva forma de ver todas las cosas. La numerosa servidumbre de la casa del Doctor Teófilo, hijo de Hanán, obtuvo notable mejoramiento en su forma de vida.
El calabozo y los azotes para los esclavos, fueron suprimidos con gran asombro del mayordomo de la casa, que cuando Livia le dio ésa orden, le preguntó ingenuamente: — ¿Cómo me haré obedecer de ellos, si ya no tendrán el temor del castigo? —Me avisas al instante, cuando alguno te desobedezca —le contestó ella. —Bien señora. Se hará como lo ordenáis. Basta que cuando el amo no esté conforme, toméis vos mi defensa. —Descuida en cuanto a eso... Yo me hago responsable de todo.
Pero volvamos atrás… Livia y sus esclavas, volvieron al Oratorio para reunirse a Samuel y despedirse de Pedro. Se encontró frente a Stéfanos y se quedó mirándole sin decir palabra. Revelaba sobresalto, inquietud. —No me sorprende que hayáis venido —le dijo el joven Diácono—. Encontré en vos un alma preparada para seguir nuestro camino. —Comencé por ser tu discípula, y ahora paso a ser tu hermana como vosotros decís —contestó ella. —Es un rápido progreso de lo que estoy contento; pero acaso tengáis algunas dificultades con los vuestros —respondió Stéfanos, que notando timidez y retraimiento en la joven, lo atribuía al temor por el paso que había dado.
—Lo que mucho vale, mucho cuesta —le contestó ella—, y ya que eres mi maestro de música, espero que me ayudarás a ser firme en lo que he comenzado. —En todo cuánto me sea posible —le contestó Stéfanos, haciendo una reverencia como despedida. Livia se cubrió el rostro y se dirigió a la puerta. Allí la esperaba Samuel. —Quería despedirme del anciano —dijo ella— pero no le veo aquí. —Fue llamado para un enfermo —contestóle Samuel—. Así que termina la oración matutina, todos ellos se dispersan a visitar enfermos. —Pero ¿es que son médicos? —preguntó Livia caminando ya en dirección a su casa. —Ellos estudian las enfermedades del alma, que según ellos, son causa de las del cuerpo. Son terapeutas espirituales y físicos —decía Samuel. — ¿Y consiguen curar a los enfermos? —volvió a preguntar ella. —Algunos son curados instantáneamente; otros de un modo más lento, y aún hay también enfermos que no se curan, hasta tanto hayan cambiado su forma de vida, que por estar en contra de la Ley Divina y contra la Naturaleza, no pueden curarse hasta haber quitado las causas que la producen.
— ¡Ah!... Ahora comprendo muchas cosas que hasta ayer no comprendía —observó Livia Augusta muy pensativa—. Creo que sabrás —añadió— que al abuelo Hanán le ha vuelto a revivir la úlcera del vientre, que le fue curada por el Profeta Nazareno que ellos hicieron crucificar. —No sabía nada— contestó Samuel. —El lo oculta mucho, pero le oí una conversación con mi padre y un anciano médico de no sé de dónde, que fue traído aquí para curar al abuelo. — ¿Y le ha curado? —Eso no podría decirte, porque no lo sé. Pero según la teoría de nuestros amigos galileos, el abuelo no se curará jamás. Sigue siendo tan egoísta y soberbio como lo fue siempre y como será toda su vida.
— ¡Cuán doloroso es para nosotros Livia, tener una familia tan contraria a lo que hoy pensamos y creemos! ¿Has pensado tú a dónde nos llevará ésta contradicción? ¿Qué harán ellos, si llegan a saber que tú y yo estamos con los galileos? —Pues hijito, ellos mismos lo han buscado. ¿No te hicieron llamar al joven griego para profesor mío? —Sí en verdad. Y al Vice-Rector del Gran Colegio, lo obligaron a invitarle para hablar allí el día de la Asamblea. Pero ellos lo han hecho con intención de conquistarlo para sus fines, y no para que él nos conquiste a nosotros. — ¡Oh!... El juego es el juego, y ésta vez les toca perder. ¡Que se aguanten!... —Mucho temo querida prima, que cuándo descubran que han perdido la partida, tomarán una venganza terrible. El abuelo Hanán y la tía Michal, son tigre y pantera disfrazados de hombre y de mujer.
— ¡Vaya!... me va pareciendo que tienes miedo, Samuel, y eso no está bien en el hombre que se ha ofrecido a ayudarme —expresó Livia en tono de broma. —No temo por mí ni por tí Livia, sino por tu profesor de música, y por todos ésos buenos galileos, que llevan la luz de Dios a dónde quiera que van. —Nuestro deber, es defenderles de todo mal que quieran hacerles —contestó la joven con gran firmeza—. ¿Qué clase de amistad te une, con el Vice del Gran Colegio? —preguntó. —Muy buena como debes suponer, ya que soy el hijo del Pontífice; y con él tengo hablado bastante respecto de los galileos a quienes él estima, porque encuentra como nosotros, la verdad y el bien en sus enseñanzas y en su vida.
—Debemos formar una alianza con él, y con ésos alumnos del Gran Colegio que tú dices que frecuentan los Oratorios galileos, ¿sabes quiénes son? —Puedo saberlo por mis dos esclavos galos, que me dieron la noticia. —Bueno, ya llegamos —dijo Livia— y quizá sea mejor que no entres conmigo a casa. Infórmate de todo ésto que acabo de decirte, y mañana por la noche me traes la noticia. Organizaremos una reunión para conocernos y formar nuestro plan de defensa, por si llega el momento que temes. Si me han tomado de instrumento, para que sea como Judith y Esther, pues lo seré. Ellos lo han querido. —Primita... nunca creí que eras tan valiente, y créeme que te admiro de veras. Hasta mañana...
— ¡En el pabellón de la terraza! —le contestó ella… mientras Celia abría la puertecita de la servidumbre, y penetraban cautelosamente al pequeño patio donde tenían sus habitaciones las esclavas futieres. Reinaba allí un profundo silencio, porque la servidumbre estaba en el piso alto, en los afanes que trae en las grandes casas la hora próxima a la cena. Por ésa vez, la incursión de Livia con Celia y Tula pudo pasar desapercibida para el amo de aquella casa.
Stéfanos continuó concurriendo dos veces a la semana a dar lecciones de música a Livia, a las cuales asistía también Samuel. Una dulce amistad se estableció entre ellos, que juntamente con el clavicordio y el arpa, la amplia filosofía cristiana ponía su nota de armonía divina, en aquellos coloquios de tres almas que llegaron a comprenderse plenamente. Livia Augusta llegó a sentir un inmenso amor a Stéfanos, que a ella misma le causaba profunda admiración. Lo veía tan noble, tan desinteresado, tan diferente de todos los hombres que había conocido en sus giras por las más grandes ciudades de Siria, que no acertaba a definirlo tal como lo sentía en su mundo interior.
Su amor… que pudo ser pasional y avasallador, era suave y casi místico; de una dulce ternura que a veces se confundía con la más amorosa piedad. A momentos, imaginaba que Stéfanos era un niño grande que un poder superior le había confiado, para protegerlo con todo cuánto estuviera a su alcance. Y entonces sentíase poderosa y fuerte como una heroína, y sus pensamientos tomaban forma y exclamaba de pronto: — ¡Nadie le hará daño, porque yo estoy a su lado!... Al oírse ella misma, parecía despertar a la realidad. Y a veces dudaba y temía… ¡Eran tan fuertes y crueles los suyos… y eran los amos de Israel! Volvía la reacción. Tornaba el decaimiento. Era un oleaje mutable y constante, que la hacía padecer intensamente. Y no se atrevía a confiarlo a nadie, ni aún a Samuel.
De quien más quería ocultar sus sentimientos era de la tía Michal, que de vez en cuando asistía a las lecciones; pero no tardó mucho ésta en apercibirse de que su sobrina amaba a su profesor. Y esperaban que no pasara mucho tiempo, y que también él se rindiera a los encantos de Livia Augusta. Pero en ésto se equivocaba la tía Michal. Desde la gran renuncia que hiciera el Diácono al amor de Rhode, en un amanecer allá en el sagrado monte, donde el Señor se entregó a la muerte, su corazón parecía estar blindado de acero y sólo era capaz de sentir una dulce amistad, hermandad mejor dicho, para la joven y bella Livia que era su discípula en un doble aspecto: le enseñaba música y la doctrina de solidaridad, de fraternal amor que el Ungido de Dios había sembrado en la tierra. Se sabía amado por ella, y gozaba internamente al comprobar que ése amor la conducía sin violencia hacia la Verdad y la Luz.
Mientras sucedía ésto, Pedro, Andrés, Santiago y Matías, secundados por los Diáconos, Parmenas, Felipe y Nicanor, se multiplicaban en atender a las Sinagogas, que los reclamaban como oradores sagrados para los sábados. Siguiendo las instrucciones adoptadas como necesarias en ésos momentos, procuraban no apartarse de los grandes Profetas de Israel, tomando con preferencia los pasajes en que ellos anunciaban la llegada del Mesías y las condiciones y cualidades de que se rodearía su vida.
Aquellas palabras de Isaías: "Varón de dolores será llamado"... ''Como un cordero que se lleva al matadero, él no abrirá su boca para defenderse", y otras muchas que aparecen como flores de luz en los libros de los Profetas, eran hábilmente intercaladas en los discursos de los oradores cristianos de aquella primera hora del Cristianismo. Unido todo esto, a la piedad con que los amigos del Rabí Galileo acudían al socorro y alivio de todas las angustias humanas, tal como Él lo había hecho, formó un conjunto de fuerzas tan convincentes, que más de la mitad de las Sinagogas de Jerusalén, ofrecieron sus cátedras a los discípulos del Cristo. Debemos tener en cuenta, que muchas de las casas de mediana posición tenían su sinagoga particular, debido a que en ésa época de humillación y dolor, que el pueblo de Israel sufría por la invasión extranjera, se había despertado muy viva la necesidad de buscar en Dios, la fuerza, el consuelo y la esperanza en un resurgimiento a la libertad y a la grandeza de los tiempos idos.
Israel se volvía a Jehová, en un grito supremo, en angustiosa súplica, tal como ocurre al hombre en general, cuando le atormenta un dolor irremediable. Y pensaban que una Sinagoga en el hogar, bajo su mismo techo, era como tener más inmediata la protección divina que esperaban. Era un recinto de oración, al que podían concurrir todos los que compartieran ésos mismos sentimientos. Esta circunstancia ayudó grandemente a la difusión de la enseñanza del Cristo en aquella primera hora. Y los Doce, secundados por los Diáconos, se repartieron entre sí las sinagogas de Jerusalén, para llevar a ellas la personalidad augusta del Ungido Divino, del Mesías anunciado por los Profetas y que había sido desconocido por los dirigentes del pueblo de Israel.
Estas prédicas, acompañadas de las curaciones que se realizaban, y de todos los beneficios que derramaba la "Santa Alianza" con toda generosidad, debían necesariamente influir en aquel pueblo tan sufrido y humillado no sólo por la invasión extranjera, sino por las duras exigencias de los poderes públicos. El César cobraba tributos. El Rey los cobraba también; y el Sanhedrín, que no exigía oro ni plata, ordenaba sacrificio de animales, de frutos de los campos, de aceite, vino y hortalizas de los huertos. Todas las primicias debían ser llevadas al Templo. La décima parte de todo ése producto del país, debía ser llevado al Templo.
Aquel pueblo estaba exhausto y hambriento. Y la "Santa Alianza" secretamente y sin ruido, era el manantial que llenaba todos los vacíos y cubría piadosamente todo cuanto quedaba en descubierto por la insaciable avaricia de los gobernantes. El pueblo llegó a la seguridad, de que allí donde entraba alguno de aquellos hombres llamados Galileos o Nazarenos, no había hambre, ni desnudez, ni miseria, porque aquél divino: "Amarás a tu prójimo como a tí mismo", era el lema de aquellos hombres que pasaban derramando el bien, el consuelo, la paz, la armonía y hasta la salud y la vida.
Y eran los discípulos y seguidores del Rabí Galileo, del Profeta Nazareno, que había sido crucificado como los esclavos rebeldes, como los piratas del mar, como los bandoleros asaltantes de las caravanas. Sólo habían transcurrido tres años, y muchos lo recordaban. El día triunfal de las palmas y de los hosannas al Hijo de David que debía reinar sobre el país de Abrahán, resonaba aún en muchos oídos, y el recuerdo despertaba vivo, como grabado a fuego en todas las mentes. La lógica y la razón" recuperaban sus dominios, y todos meditaban, reflexionaban: "Si aquél hombre pasó su vida haciendo el bien, y sus amigos y sus discípulos continúan la obra de amor comenzada por Él, ¿qué mal encuentra en ellos el Sanhedrín, para castigar con el patíbulo infame a quienes obran el bien?
"El Sanhedrín fue injusto, fue criminal, fue asesino, matando a un justo, a un Profeta que era un vaso de amor y de piedad para sus semejantes". Y éstos pensamientos corrieron como un reguero de fuego; como una estela de luz; como un arroyito suave primeramente y luego como un río caudaloso por toda Jerusalén. El bien y la verdad predicados por los hechos, con las obras al unísono de las palabras, es una fuerza poderosa y avasalladora entre todos los pueblos de la tierra, porque todos se asemejan en el deseo vehemente del bien, de la paz y la dicha, aún cuando no acierten a poner los medios necesarios para conseguirlo.
El recuerdo vivo del Gran Mártir, se levantaba de nuevo en el horizonte como una luz imposible de apagar. Cada alma que le recordaba con admiración y con amor, era un cirio encendido en su altar, y éstos cirios llegaron a ser tantos y tantos, que toda Jerusalén era como una llamarada viva, alumbrando todos los rincones de la ciudad milenaria. Los esclavos de todas las grandes casas se habían unido a "los Nazarenos", que les consideraban iguales a ellos mismos y les llamaban hermanos y les sentaban a su mesa en los días de solemnidad, que desde aquellos comienzos fueron, el aniversario del Nacimiento del Señor y el de su sacrificio en la montaña del Gólgota.
Entre los alumnos mayores del Gran Colegio, la lucecita misteriosa encendida en secreto se esparcía día por día, y de los alumnos llegaba a sus familiares y amigos, en tal forma que al llegar el año treinta y siete del nacimiento del Cristo y cuarto de su muerte, la mitad por lo menos de la Ciudad de los Profetas se había unido a la fe de los Galileos, sin que el Sanhedrín se apercibiera de ello. Y ésto se debió en gran parte, a la bondad de Pedro y sus compañeros de apostolado, que consiguieron calmar la exaltación de la juventud manifestada en las cruces de brea que pintaban en muros, calles y plazas, como protesta muda por la muerte del Profeta Nazareno.
Las Sinagogas de Jerusalén aparecían llenas de fieles, y el Templo iba quedando vacío. La voz de alarma la dio un joven originario de Tarso llamado Saulo, de la secta de los Fariseos, que estudiaba Filosofía y Ciencias en el Gran Colegio donde era alumno adelantado. Escuchó una conversación entre el Vice-Rector y sus compañeros de aulas, y el velo fue descorrido repentinamente. Se presentó a la casa del Rector, relegado a su sillón de enfermo, y le dio la alarmante noticia: "El Vice-Rector con los alumnos mayores del Gran Colegio eran Nazarenos, y cada Sinagoga era una cátedra de aquella doctrina del hombre crucificado, y toda Jerusalén se volvía hacia El cómo enloquecida".
El anciano Rector que era un fanático Fariseo, Doctor de la Ley, casado con aquella hermana de Hanán que quiso comprar la voluntad de los Doce, y que visitó a María de Mágdalo para apartarles a todos del Profeta, según lo hemos referido en "Arpas Eternas", llamó apresuradamente a su cuñado y le dio con detalles la alarmante noticia. El Vice-Rector se vio obligado a renunciar a su puesto, después de escuchar en silencio una tremenda reprensión de su superior jerárquico que le dijo: —No quiero tu renuncia, sino que renuncies a ésa perniciosa secta galilea, que llevará a la Nación a la ruina. —Mi renuncia es indeclinable —contestó el Vice— porque quiero mi libertad de pensar y de obrar. Y sin darle tiempo a mayores aclaraciones, salió de Jerusalén con cuatro alumnos del Gran Colegio, y se dirigió a Joppe a entrevistarse con Marcos del cual era antiguo amigo.
En unión con José de Arimathea y Nicodemus, se fundó allí la primera Congregación Cristiana que tomó años después grandes proporciones, y fue uno de los más importantes centros del Cristianismo naciente. Mientras tanto… en Jerusalén comenzó a arder el fuego del odio del alto clero judío, contra los continuadores del "Hombre Crucificado"; aquel Rabí Galileo cuyo nombre quisieron borrar de la faz de la tierra, y que se había multiplicado al cien por cien, hasta el punto de que en todas partes se les encontraba. Y los Apóstoles fueron llamados a la Sala del Consejo del Sanhedrín, para tratar amistosamente de averiguar a fondo los fines que perseguían.
Pedro se expresó en términos muy discretos, pero llenos del santo fervor que le animaba respecto del Profeta Nazareno. Llevaba catalogados en un cartapacio de pergaminos, los hechos más prodigiosos de su vida, que lo colocaban a la altura de Moisés, venerado y glorificado durante quince siglos. Recordó que en sus discursos y enseñanzas jamás se apartó de la Ley y de los Profetas, en los cuales se afirmaba para todas las enseñanzas que dio a los pueblos.
Eran ocho Concejales, entre los que estaba el Juez del Sanhedrín y el Comisario del Templo, los que escuchaban a los Apóstoles del Cristo-Mártir. Y uno de ellos habló el primero.
—La prédica de ése hombre ha concluido casi por completo, con los sacrificios del pueblo a Jehová, lo cual es una prueba irrecusable que ha destruido la fe de nuestro pueblo, el cual ya no teme la ira de Dios y desconoce su autoridad suprema… —Si vosotros jefes de Israel así lo pensáis —contestó Pedro— habría que condenar también al gran Profeta Isaías que dice y repite muchas veces, que Jehová está harto de sacrificios de bestias y que sólo quiere la pureza del corazón y la santidad de las obras; que los huérfanos, las viudas, los mendigos, los enfermos sean amparados y protegidos; que ninguno se ensañe contra su hermano y que se haga piadosa acogida a los extranjeros. Y mi Maestro, el Profeta de Nazareth, no se ha expresado jamás en forma diferente, como podéis atestiguarlo vosotros mismos cuando El ha hablado en el Templo, en las Sinagogas, en todas partes.
Todos los leprosos del Cerro del mal Consejo, fueron curados por El. Los ciegos, los paralíticos, los cancerosos y los tísicos, fueron curados por El, y aún hizo darles las ropas necesarias para presentarse al Templo y ser reconocidos como sanos, por los sacerdotes encargados de ése ministerio. No acierto señores Concejales, a comprender cómo un hombre semejante pudo ser condenado a muerte como un malhechor.
Aquí cabe un paréntesis… para poner en conocimiento del lector, que cuando Samuel el joven hijo del Pontífice, llevó la noticia a Livia Augusta de que los Apóstoles del Cristo habían sido llamados a la Sala del
Consejo, ella se presentó a la casa de su abuelo Hanán, donde vivía la tía Michal, y les dijo terminantemente:
—Haciendo tales atropellos ¿pretendéis que yo conquiste ésos hombres para vosotros, señores sabios y doctores de Israel? Si obráis así, como chiquillos inconscientes, pretendiendo que todo el mundo se someta a caprichos injustificados, hasta yo me pongo contra vosotros. Y si me he prestado a ser instrumento de vuestros designios, ha sido suponiendo que había justicia y rectitud en ellos.
—Ven aquí pequeña, Judith —le dijo Hanán mimosamente—. Tú no debes pensar más que en ser cada día más hermosa y en engalanarte como corresponde a tu clase, que otros son los que deben ocuparse de los asuntos del pueblo. —Entonces ¿por qué la tía Michal ha querido mezclarme en ellos, exigiéndome que conquiste al profesor griego para vosotros? Si les ultrajáis de ésta manera, es imposible hacer lo que queréis... La tía Michal apareció como brotada de la muralla. —La niña tiene razón padre —dijo— y tú harás muy bien en intervenir para que ésos hombres sean tratados como corresponde. Creo que aún estamos a tiempo. —Así, así... Me parece que desde aquel día fatal, el círculo se nos va estrechando. —Y se estrechará más cada día si continuáis maltratando a ésas gentes que se han conquistado al pueblo colmándole de bien —añadió Livia.
— ¿Pero que sabes tú de lo que hacen los Galileos con el pueblo? —preguntó Hanán con cierta alarma. —Si me habéis buscado para Conquistar a un hombre, como el profesor griego, es porque pensáis que no soy una tonta. Y por tanto… debéis suponer que he tratado de conocer a fondo, los ideales que él sustenta y los fines que persiguen las gentes que están con él. Vosotros lo habéis acercado a mí. No fui yo a buscarle. Y hoy puedo decir, que entre el César romano como invasor, el Rey como vampiro enjaulado, y vosotros, habéis llevado al pueblo a la miseria y al hambre; y los galileos se encargan de darles de comer y cubrir su desnudez… ¡Y todavía los ultrajáis y los perseguís!... ¿Es ésto digno de los príncipes sacerdotales que gobiernan Israel?
Las miradas que se cruzaron Hanán y su tía Michal no pasaron desapercibidas para la indignada joven que esperó una respuesta. —Está bien hija mía, y tienes mucha razón, pero todo puede remediarse. Sabes que el gobierno está en nuestra familia y que tu abuelito aquí presente es el árbitro en Israel. —Era el árbitro —corrigió Hanán— pero los años y los desengaños han debilitado enormemente mi poder y mi fuerza. ¡Hay un no sé qué en mí mismo que me cohíbe en éstos asuntos!... Aquel Rabí Galileo me envenenó la vida... Pero algo haré hijita, para remediar lo que tan mal encuentras en los gobernantes de Israel.
Y tiró del cordón de una campanilla, cuyo sonido no había terminado aún, cuando apareció el mayordomo con grandes reverencias, al cual Hanán pidió su litera. Pocos momentos después, se dirigía al Templo llevado en peso por cuatro esclavos negros gigantes y dos pajes que le escoltaban. Llegó a la Sala del Consejo, en el momento en que el Juez del Sanhedrín se disponía a dictar su sentencia. —Me he retrasado un poco, pero creo que aún llego a tiempo. A Pedro y sus compañeros, se les evaporó como humo que lleva el viento, la esperanza de benevolencia en sus jueces, al ver llegar al Tribunal a aquél hombre que fue el alma negra de la sentencia de su Maestro. —Estos hombres —explicó el Juez— acaban de demostrar su buena voluntad para suavizar la miseria de nuestro pueblo, pero no aceptan el desentenderse de su instrucción moral y religiosa, entre la cual incluyen en primer término, su errónea creencia de que el Rabí Galileo que fue ajusticiado hace tres años, es el Mesías anunciado por los Profetas.
Tú Hanán, que siempre has puesto la sabia palabra final en éstos debates, danos tu opinión para terminar, porque llevamos más de dos horas hablando. —Si me permitís —interrumpió un anciano que había escuchado con gran atención la defensa de Pedro y sus compañeros y que hasta entonces no había pronunciado palabra—. Yo, Ben-Abi-Gamaliel, digo, que si las obras que éstos hombres defienden vienen de Dios, ni nosotros ni nadie podrá destruirlas. Nuestro Tribunal pidió y obtuvo sentencia de muerte, para aquél hombre que enseñaba y practicaba lo que éstos hacen hoy. Aquel era uno sólo y hoy son muchos quienes hacen lo que él hizo. ¿Qué ha remediado aquella muerte, hecha para escarmiento de los que traen ideas de renovación en nuestras viejas costumbres?
—Con vuestro permiso —insistió Pedro— hemos dicho que no hemos traído ideas nuevas, ni cambiamos la Divina Ley traída por Moisés y todos los Profetas; que el Señor quiere la pureza de las obras y la santidad de la vida, antes que el sacrificio de bestias y de vino y de trigo y de frutos de los campos.
Que el Señor quiere el amor de nuestros semejantes, porque todos los seres humanos somos sus hijos; que no quiere las riquezas para unos y el hambre para otros. Nuestra Ley dice No matarás, y éste artículo no se ha cumplido nunca, desde Moisés hasta hoy. ¿No es ésta la verdad que todos conocemos?...
—Moisés mandó levantar setenta horcas en el desierto, para los que pecaron con las mujeres corrompidas de Moab... —arguyó el Juez del Sanhedrín. —Es verdad —dijo Pedro— pero la crónica no añade, que las madres y los niños de éstos hombres, llorando ante el Profeta, hicieron caer las horcas a la tierra y encendieron con ellas el fuego de las hogueras para coser el pan… ¡Moisés, Moisés!... A la sombra de tus grandezas, los hombres tejieron leyendas, muchos años después de tí, pero muy pocos recuerdan tus palabras finales: ''Otro Profeta igual que yo saldrá de entre vosotros, y a Él debéis escuchar… Por la dureza de su corazón, Israel se verá dispersado a los cuatro vientos de la Tierra".
— ¡Basta, basta! —Gritó Hanán—. Decís cosas demasiado graves, que jamás se han escuchado en éste lugar. El pueblo no está preparado para saber todo lo que sabemos nosotros. Y ésa fue la imprudencia de vuestro Maestro, que le llevó a la muerte, y será la de todos los que no quieren comprender que los pueblos son como los niños, de los cuales ocultamos muchas cosas que les perjudicaría conocer.
— ¡Quince siglos pasaron desde Moisés, y aún no llegó la mayoría de edad para Israel!... —exclamó Santiago lleno de indignación. El Juez interrumpió con una brusca salida: —Hemos terminado todo debate, digo por segunda vez; es hora de decidir la sentencia que se dará. En la forma usual decid si será de castigo o de libertad… Hanán levantó su diestra y la mayoría le imitaron. Esto significaba que no le condenaban.
El Juez habló de nuevo: —El Tribunal os absuelve como habéis visto; pero os recomiendo tener cautela y prudencia en vuestro hablar, respecto del supuesto mesianismo del Rabí Galileo, que murió ajusticiado, pues debéis respetar la honra del Sanhedrín y la honra de nuestro pueblo sobre quienes hacéis caer el odioso estigma, de asesinos del Mesías Hijo de Dios. Idos en paz. Santiago iba a saltar, como una chispa de fuego que sopla el viento, pero una mirada de Pedro le contuvo… Y salieron en silencio… Apenas habían transpuesto la gran puerta de la Sala del Consejo, y aún andando por el pórtico adyacente, Santiago saltó como una bomba. — ¡Que respetemos la honra del Sanhedrín y la honra del pueblo!... ¿Acaso ellos respetan la honra de nadie, ni siquiera la de Dios mismo?...
—Cálmate hermano —le dijo la voz bondadosa de Pedro— que aún no ha llegado nuestra hora; te digo como decía nuestro amado Maestro… No debemos morir en éste momento en que comenzamos la siembra pedida por Él…
Siguieron andando en silencio… devorando lágrimas de indignación......
F I N
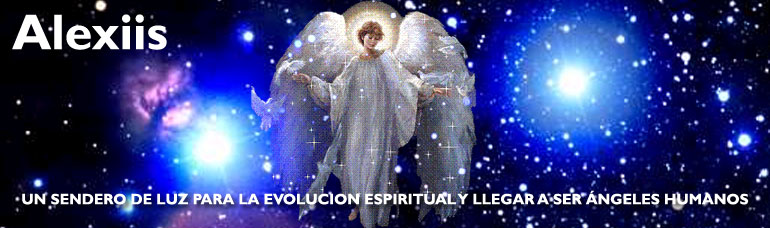

No hay comentarios:
Publicar un comentario